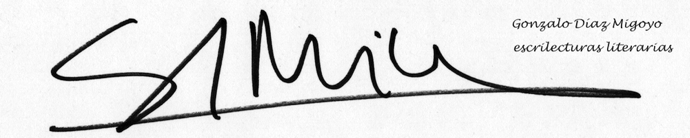Índice del conjunto ☛ El ‘Quijote’ o la lectura en efecto
☚ Anterior 7. El sueño de la lectura en la Cueva de Montesinos
Al final del episodio dedicado a Ricote en la II Parte del Quijote, el morisco defiende la expulsión de su pueblo y elogia ditirámbicamente a su ejecutor, el conde de Salazar, así como a Felipe III por haber ordenado la medida. Parece inapropiado que quien ha sido víctima de la expulsión elogie a sus verdugos, sobre todo teniendo en cuenta el tono de la alabanza. Sorprende además que con ella Ricote arguya contra sí mismo, pues lo hace como objeción a los planes de sus benefactores barceloneses para que padre e hija permanezcan en España. Ni es posible ignorar que la objeción enmienda la plana, cuando no tacha de ingenuos, a estos mismos benefactores, caballeros tan significados como don Antonio Moreno y el propio Virrey de Cataluña.
Les recuerdo el tenor de estas asombrosas palabras de Ricote:
De allí a dos días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser inconveniente alguno que quedasen en ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. -No –dijo Ricote, que se halló presente a esta plática– hay que esperar en favores ni en dádivas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio Su Majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lágrimas, porque, aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes del cauterio que abrasa que del ungüento que molifica; y así, con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso desta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que contino tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que, como raíz escondida, que con el tiempo venga luego a brotar y a echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía. ¡Heroica resolución del gran Filipo Tercero e inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Velasco! (1052-3) [ref] Cito por el número de página de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Edición del IV Centenario. (Madrid: Alfaguara, 2004).[/ref]
A la pesimista, pero quizás justificada, desesperanza acerca del éxito de las futuras gestiones en su favor, Ricote añade, con dudosa pertinencia, una condena sin paliativos de su propia casta, un acuerdo total con la voluntad de no hacer excepción alguna y el temor de que el más mínimo residuo morisco haga peligrar la salud de España. Ni sombra en todo ello de otra cosa que un fervoroso patriotismo antimorisco. Ricote no sólo acata la expulsión sino que la defiende y la justifica; más aun: parece que la exigiera.
¿A santo de qué esta detonante declaración de ortodoxia patriótica cristianovieja? ¿O se trata acaso de todo lo contrario, de un elogio sarcástico que significa puntualmente lo contrario de lo que expresa?
La interpretación de estas palabras de Ricote tiene solo tres posibilidades: o miente o es irónico o es literalmente sincero.
En caso de mentir Ricote pretendería engañar a sus interlocutores acerca de su patriotismo. Habría que suponer entonces que para ellos la postura antimorisca es sinónimo de patriotismo hispano: tanto mayor patriotismo cuanto mayor sea la intransigencia antimorisca. Pero dada la liberalidad que demuestran sus benefactores en la materia no parece que sea esta una equivalencia aceptable. Por otra parte, las buenas intenciones de Ricote ya eran conocidas y apreciadas por los señores barceloneses y no hacía falta confirmación adicional alguna. Sobre todo, ¿cómo advertiríamos nosotros la insinceridad de Ricote mientras que ellos la desconocen? Resulta inverosímil que Ricote pretenda, y menos consiga, engañar a los señores barceloneses; es decir, que mienta.
¿Es acaso más razonable suponer que se expresa irónicamente? Sea cual sea la intención de una ironía–sarcástica, humorística, mayéutica, etc.–, siempre consiste en declarar precisamente aquello que una realidad conocida por el interlocutor hace impredicable del sujeto o de la materia en cuestión. La ironía nunca pretende engañar. Si lo hace es que se malentiende, es decir, deja de existir como tal ironía. Resultaría entonces que la realidad que invalida los elogios y a la que Ricote alude irónicamente sería nada menos que la siguiente: sabido que don Bernardino de Velasco sí atiende a ruegos, promesas, dádivas y lástimas, sería irónico, por inconcebible, suponerle virtud alguna en este terreno; lejos de haber ejecutado la expulsión adecuadamente, se daría también por sabido que se ha visto deslumbrado por las industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes de los moriscos; en consecuencia, nada más lejos de la verdad que el que España quede limpia y desembarazada de los temores en que estos la tenían. La escandalosa conclusión irónica sería que la resolución de Felipe III fue todo menos heroica, y que fue una imprudencia encargársela a quien lo hizo. Por muy elogioso que fuera el tenor literal de las palabras de Ricote sus interlocutores barcelonesas no podían tolerar estas escandalosas implicaciones. No es verosímil por tanto que el morisco se exprese irónicamente ni pretenda que se le entienda irónicamente.
¿Será en cambio que Ricote no es el autor sino la víctima de esta ironía; quiero decir que la ironía del pasaje consista en que sea un morisco quien exprese sinceramente tales elogios? Ya no se trataría entonces de una ironía de expresión (del personaje, de Ricote) sino más bien de una ironía circunstancial o de situación dirigida a los lectores por el autor, Cervantes. Dejemos de lado la absurda inconsecuencia que ello supondría en la caracterización del personaje, pues haría de Ricote poco menos que un mentecato incoherente cuando tan avispado nos parece. El funcionamiento semántico de la ironía sigue teniendo las mismas exigencias de siempre: entendemos que hay ironía cuando consideramos inaceptable lo que se afirma o, en este caso, se describe. ¿Cuál sería la creencia de los lectores que les hiciera entender que es irónico que un morisco diga sinceramente lo que dice Ricote? Sin duda sería que un morisco no puede tener semejanza alguna con los partidarios de la expulsión, es decir, con quienes consideraban a los moriscos un peligro nacional; que ni puede pensar como ellos, ni puede hablar como ellos.
Se echa de ver que esta opinión desconoce o rechaza la posibilidad de cualquier otro tipo de morisco que no sea, precisamente, el imaginado por sus detractores. Lo cual poco o nada la distinguiría de la injusta postura antimorisca de la época.
No hace falta entrar en consideraciones generales acerca de la propiedad o impropiedad con que cualquier reo puede aceptar, incluso alabar, a su juez, a su verdugo o al orden penal que le castiga. No sería nada difícil imaginar casos perfectamente verosímiles de ello. Pero vayamos a casos concretos, por ejemplo, el de este morisco de Arévalo, que en 1611, expulsado de España, escribe así a un amigo cristiano viejo desde San Juan de Luz:
También dizen quel Gran Turco aze mui grande armada, no se sabe para do más de que los moriscos de España, particularmente los granadinos, andan con gran solizitud llebando muchos presentes al Gran Tur[co] y procurando azer las mentiras berdaderas, assí que pues dezían que no abía quien abisase de nenguna de las que se imaxinaban contra España yo con mui buen zelo abiso y digo questá muy a cuenta a Su Maxestad de sacar de rraíz los moriscos] dese rreino dezendientes de moros, aunque finxan ser buenos católicos son ypócritas, que de temor comen y beben, y de los tales se pueden fiar menos los católicos. [ref] Serafín de Tapia, “Los moriscos de Castilla la Vieja, ¿una identidad en proceso de disolución?”, Sharq al-Andalus, 12 (1995), p. 195.[/ref]
Muchos moriscos debió de haber que así se expresaban porque así lo sentían. No creo que fueran excepcionales. Sin duda todos en la época conocían a más de uno este cariz. Ricote sería uno de ellos. ¿No es precisamente esto lo que nos demuestra el sencillo Sancho cuando se encuentra con su antiguo vecino?
Claro que la existencia real de este tipo de morisco no disminuye un ápice su carácter paradójico. Si acaso, lo agrava extraordinariamente al llevar la contradicción lógica al terreno de la vida diaria. Existieron moriscos cuyas creencias y compromisos les hacían al mismo tiempo víctimas de la expulsión y verdugos de sí mismos, víctimas tanto más injustas, además, cuanto más patrióticamente justificaran su castigo.
La paradoja no le pasó inadvertida a Cervantes. Al contrario, convirtió esta sorprendente, pero real contradicción, tanto más aguda cuanto más sincera, en el meollo del drama del morisco Ricote.
El retorno de los expulsados planteaba este drama con mayor nitidez que su expulsión. Ya el número de moriscos vueltos a España haría sin duda reflexionar a muchos sobre el porqué de estos retornos y sobre la medida en que ponían en duda muchas de las maniqueas justificaciones de la expulsión, tan abundantes una vez acabada esta. Pero es que además el hecho mismo del retorno era ya un mentís a la creencia según la cual los moriscos no eran ni verdaderos cristianos ni, por ende, verdaderos españoles, sino criptomahometanos y enemigos ocultos de España. Pues era evidente que los que volvían, o se quedaban, no lo hacían por deseo de seguir practicando su mahometismo en España, como tampoco era razonable suponer que volvieran para tener mejor oportunidad de traicionar a España. Volvían o por amor a su tierra o por fidelidad a su religión cristiana—precisamente los dos motivos que declaran, respectivamente, Ricote y su hija.
La cuestión que los retornos planteaban no se limitaba a la justicia o injusticia, beneficio o perjuicio, eficacia o ineficacia de la expulsión. La cuestión era sobre todo cuál era la verdadera identidad del morisco y, de hilo en ovillo, la de la identidad nacional española, ambas dialécticamente unidas. ¿Era España más o menos española después de la expulsión? ¿En qué consistía la identidad cristianovieja y en qué su contraria, la cristianonueva? ¿Qué revelaba acerca de ellas una identidad tan sorprendente, tan paradójicamente híbrida como la de los retornados?
La historia de Ricote, prismatizada por su retorno, no se limita solamente al drama personal del “buen morisco”—me resisto a utilizar este término sin señalar que implica ilegítimamente la existencia de un “mal morisco”, este arquetípico y aquél excepcional. La paradoja de que, sintiéndose de acuerdo con los españoles que le expulsan, él mismo apruebe su exilio como traidor a España amplía la significación del episodio más allá del drama individual llevándolo al terreno de la identidad nacional española.
El drama de esta contradictoria identidad se desarrolla en tres tiempos en crescendo: primero, Ricote y Sancho (capítulo 45): realidad cotidiana de la identidad morisca; segundo, Ricote y Ana Félix (capítulo 63): riesgos y avatares de la identidad morisca; finalmente, Ricote y los señores barceloneses (capítulo 65): aporía de la identidad morisca.
El primer movimiento es el de la resignación patriótica de quien confiesa su amor a España al mismo tiempo que acepta la necesidad de abandonarla, una aceptación equivalente a un sacrificio patriótico. Del mal el menos: el precavido Ricote ha encontrado en Alemania, cerca de Augsburgo, una alternativa a su imposible vida en España. Se trata de un lugar donde se “podía vivir con más libertad porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas; cada uno vive como quiere porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia.” Aun cuando esa libertad de conciencia no fuera del agrado de un español antirreformista, es decir, aun cuando no fuera Alemania el lugar idóneo para un católico postridentino, para Ricote sí supone mayor libertad que la que tenía en España en la medida en que no se practica en ella esa continua y minuciosa discriminación española de la que eran víctimas principales los cristianos nuevos, pero que también desasosegaba a los cristianos viejos con las muchas “delicadezas” de la limpieza de sangre.
La situación actual de Ricote no es pues calamitosa: ha asegurado casa en una ciudad tranquila, por más que no sea la suya natural, su dinero sigue escondido en lugar seguro, y su familia le espera en Argel, o eso cree él, de donde cuenta llevársela a Alemania. En cualquier caso, su retorno a España no es permanente sino momentáneo, aunque imprescindible para llevar a bien el cambio de domicilio a que le obliga el destierro.
Destaca ya en esta primera parte del relato la existencia de la contradicción de su identidad nacional: víctima del exilio, por un lado, Ricote en ningún momento se considera diferente de los demás moriscos ni, por tanto, injustamente castigado. Como todos ellos llora “por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural.” Pero eso no impide que, por otro lado, comprenda y defienda la expulsión porque “no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa,” sentimiento este que, evidentemente, le distingue de sus congéneres, esos “enemigos,” hermanándole con aquellos a quienes los enemigos amenazan, los españoles no moriscos.
Se podría fácilmente armonizar la enemistad y el amor de los moriscos por España señalando que eran enemigos de la España oficial y amantes de otra España, por muy utópica que esta resultara. Lo curioso es que el morisco Ricote sea simultáneamente enemigo y defensor de una misma España oficial. Su identidad, al descubrirse a Sancho con la confianza que les da su amistad, tiene dos caras que nos parecen antitéticas. Nos parecen digo, porque para Sancho y para Ricote la contradicción, si la hay, se vive como realidad de dolorosas consecuencias pero no como un absurdo. Es sin duda análoga a la contradicción natural en que se debatían quienes asistieron a la expulsión de la hija de Ricote, quien
Iba llorando y abrazaba a todas sus amigas y conocidas y a cuantos llegaban a verla y a todos pedía la encomendasen a Dios y a Nuestra Señora su madre; y esto con tanto sentimiento que a mí me hizo llorar, que no suelo ser muy llorón. Y a fe que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir a quitársela en el camino, pero el miedo de ir contra el mandado del Rey los detuvo. (1075-6)
Estas palabras del final del primer segmento del episodio dejan en suspenso la historia de la hija de Ricote y, por tanto, la conclusión del periplo español del morisco. Ambos se reanudan en el segundo segmento, en Barcelona, cuando Ricote, una vez recuperado su tesoro, se encuentra con ella.
El retorno de Ana Félix, a cuyo momento liminar asistimos, no puede ser ni más público ni más encubierto; es decir, por ambas razones, no puede ser más peligroso: ante una muchedumbre de espectadores, el bergantín turco que capitanea es descubierto, perseguido y apresado por las galeras de vigilancia de la costa, y ella, disfrazada de varón, es públicamente juzgada y condenada a muerte por el general de la flotilla española.
Ana Félix, que, lo mismo que su padre había vuelto disfrazada en busca del tesoro familiar y que, como él, también dejaba en Argel a sus seres queridos, se ve obligada a descubrir su identidad todavía oculta bajo el disfraz de varón turco. Su padre, disfrazado de nuevo de peregrino tudesco, tendrá también que abandonar su disfraz para confirmar la identidad de su hija. Todo ello ocurre en público y ante las más altas autoridades barcelonesas. El paralelo de sus acciones se prolonga cuando ambos completan su desenmascaramiento e identificación mediante sendas confesiones públicas de toda su vida y persona. A consecuencia de ellas ambos se encuentran en muy precaria situación: la hija, condenada a muerte, el padre, reo confeso del delito del retorno, además del igualmente serio de pretender sacar de España su tesoro. Temiéndose los inevitables castigos Ricote suplica en nombre de ambos:
Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías por la integridad de vuestra justicia pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos ni convenimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados. (1155)
Podría parecer que es el peligro en que se ven el que le hace desvincularse de las malas intenciones de sus congéneres y reconocer la justicia del destierro. Es decir, podría parecer que sus palabras son interesadas y falsas, si no fuera porque recordamos que en muy distintas circunstancias, solo ante su amigo Sancho, sin el peligro inminente y cierto en que se encuentran ahora él y su hija, había manifestado los mismos sentimientos, incluso con más vehemencia de la que muestra ahora.
Lo que desde luego no pide Ricote es permiso alguno para permanecer en España. No sería el momento, sin duda, ante la inminencia del castigo por unas conductas tan palmariamente delictivas como la de su hija y la suya propia. Pero es que además ya sabemos que sus planes no contemplan esta posibilidad y que la alternativa alemana es razonablemente positiva.
Mientras que los avales del padre son sus buenas intenciones patrióticas y su riqueza, para la hija lo serán su cristianismo y su belleza. Esta es la que le salva la vida “dándole una carta de recomendación” para el Virrey, a quien, gracias a ella, “le vino deseo de escusar su muerte.”
Una vez perdonados, no puede dejar de sorprender a Ricote, sin embargo, que el Virrey y don Antonio Moreno entorpezcan sus cuidadosas previsiones pretendiendo conseguir en la Corte el permiso para que padre e hija permanezcan en España. Este es el asunto del tercer segmento del episodio, en el que se exacerba la paradoja del morisco patriota ante la posibilidad de anulación del destierro.
Quizás parezca inverosímil la magnanimidad de una autoridad tan destacada como el Virrey catalán, y no menos la de don Antonio Moreno, dispuestos ambos a dar la cara por los moriscos ante el gobierno central. Pero no fueron infrecuentes las solicitudes de perdón o exención del exilio hechas por significados personajes de la época en nombre de muchos moriscos, aunque no sin duda en circunstancias tan fortuitas como las presentes. Era además bien conocida la legislación que permitía estas peticiones de excepción. A pesar de ello no colijo aquí intento cervantino de reflejar ni abonar postura histórica alguna, sea esta la de los catalanes a diferencia de los castellanos, la de los que se oponían a la expulsión, o la de los partidarios de medidas más moderadas. La función de esta libreralidad oficial barcelonesa me parece estrictamente narrativa como justificación de la última y más contundente declaración de Ricote. Y si exageración hay en esta contradicción, creo que se debe al exceso mismo de la intención de sus benefactores, a la que contesta, más que voluntad alguna de Cervantes de hacer increíble o insincera, por excesiva, la declaración del morisco.
En cualquier caso, como ya he señalado, Ricote no hace sino volver a manifestar la misma contradicción patriótica que ya había mostrado anteriormente. En este sentido, sus palabras últimas son consecuentes con su conducta y con sus palabras anteriores. El disfraz, omnipresente a lo largo del episodio, es el correlato objetivo de la paradójica identidad del morisco. De hecho, el disfraz, apariencia sin sustancia, acaba siendo su única realidad. No porque sea él quien elija esta falta de sustancia, sino porque es la que le impone su sociedad en tanto que morisco. El disfraz, quiéralo o no, es su identidad.
Es significativo a este respecto que cualquier referencia a la españolidad de Ricote, o al cristianismo de Ana Félix, hecha por terceros o hecha por ellos mismos, suscite siempre una sospecha de lo contrario, de de extranjerismo o de insinceridad; es decir, tenga siempre visos de apariencia engañosa. Por ejemplo, cuando el narrador precisa que Ricote habla “sin tropezar nada en su lengua morisca, en la pura castellana”, está ineludiblemente sugiriendo el carácter postizo del idioma castellano para Ricote, aun cuando lo domine. El prejuicio es que su castellano silencia o enmascara, pero no se sustituye, a su lengua morisca nativa. Asimismo, cuando Ana Félix explica: “Mamé la fe católica en la leche, criéme con buenas costumbres. Ni en la lengua ni en ellas jamás, a mi parecer, di señales de ser morisca”, (1152) es innegable la insinuación que su condición de morisca ha sido eficazmente ocultada o reprimida, pero no anulada, por un cristianismo que sólo la disfraza.
Adviértase, en cambio, cómo el enamorado de Ana Félix, el variamente llamado don Pedro Gregorio, don Gaspar o don Gregorio (sin que, sintomáticamente, esta variedad empezca en nada a su identidad), se mezcla y se confunde con los moriscos expulsados, se hace incluso amigo de los tíos de Ana Félix, “porque sabía muy bien la lengua.” Esta sabiduría en ningún momento pone en duda ni su españolidad ni su cristianismo. Y es que se trata de un cristiano viejo, por definición alguien cuya identidad es independiente de la apariencia que adopte. Por eso sin duda es por lo que puede hacerse pasar no ya por morisco sino incluso por mujer sin que su identidad de varón español se resienta en lo más mínimo.
Algo parecido ocurre con el cristiano renegado: “Reincorporóse y redújose el renegado con la Iglesia y de miembro podrido, volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento”.(1165) Como cristiano viejo, aun renegado, carece de disfraz: sencillamente ha adoptado en un momento una identidad contraria, que en otro momento puede abandonar para recuperar la primitiva sin sombra de sospecha de falsedad.
En contraste con los desgraciados moriscos, los cristianos viejos no sufren el riguroso síndrome del disfraz. No es sorprendente puesto que se considera cristiano viejo a todo aquel de quien no se pueda demostrar que es o desciende de cristianos nuevos, es decir, de seres disfrazados, de cristianos al estilo de los moros o de moros de apariencia cristiana. Dicho de otro modo, era cristiano viejo todo aquel de quien no se podía demostrar, o sospechar, que su cristianismo fuera solo aparente.
En este sentido me parece inquietante que al leer hoy el episodio se siga sospechando de la sinceridad de Ricote, que se sigan queriendo entender sus paradójicas declaraciones de patriotismo como máscara ortodoxa que ocultaría una realidad heterodoxa. Me temo que cualquier sospecha en este sentido confirma y refuerza la antigua, o no tan antigua, maligna voluntad española de desespañolizar al morisco reduciéndolo a moro disfrazado de español, a español solo en apariencia.
¿Cabe más condenable heterodoxia que la de verse reducido a no ser más que una apariencia de ortodoxia?
Lo más dramático de la identidad del morisco Ricote no me parece ser la falta de correspondencia entre su apariencia y su realidad, entre sus palabras y su intención, sino el que, siendo realmente un patriota, sólo lo pueda parecer porque no le permitimos ser más que una máscara española, en vez de un español a secas.
Cervantes sabía algo de estas crueles desidentificaciones.
☚ Anterior 7. El sueño de la lectura en la Cueva de Montesinos
Índice del conjunto ☛ El ‘Quijote’ o la lectura en efecto